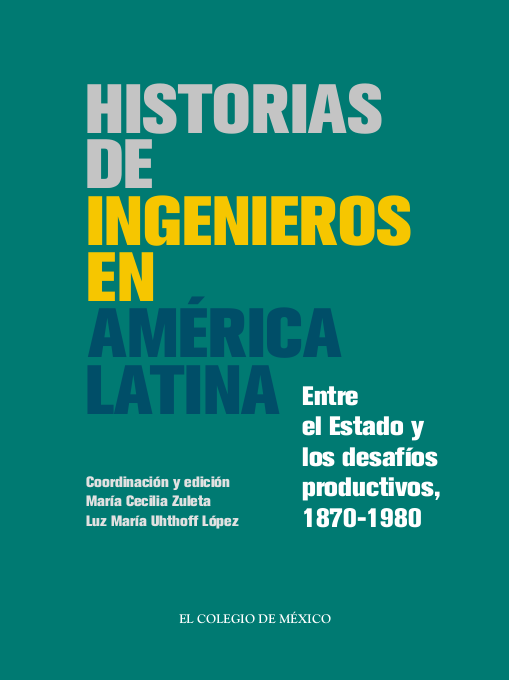Durante dos intensos días, el 14º Congreso Internacional sobre Revistas Científicas reunió a quienes editan, evalúan, promueven, custodian y hasta filosofan sobre eso que llamamos «revistas científicas», en un recorrido tan riguroso como entretenido por el ecosistema editorial actual. A continuación, un resumen con aroma a café de pasillo, pero con contenido de impacto (no necesariamente en Scopus).

El pistoletazo de salida lo dieron Gali Halevi y Rodrigo Sánchez-Jiménez, que nos invitaron a pensar en la evaluación del futuro, donde los investigadores podrían curarse a sí mismos (académicamente hablando), y el impacto no será solo cuestión de métricas sino también de justicia. Magdalena Trillo moderó esta apertura, que no dejó indiferente a nadie.
Siguió una reflexión necesaria sobre las buenas prácticas editoriales y la ciencia abierta, de la mano de Sigmar de Mello Rode y Edna Frasson, en un diálogo intercontinental moderado por Francisco Ganga. Y de ahí al café, que como todos los buenos eventos, se convirtió en el espacio paralelo de networking, chismes académicos y posibles colaboraciones.
En los espacios patrocinados hubo lugar para hablar de XML (¡cómo no!), innovación editorial y estrategias de visibilidad que nos recordaron que sin estructura ni marketing, ni el mejor artículo ve la luz.
La jornada avanzó con la experiencia de SciELO Brasil, un caso emblemático narrado por Abel Packer, y una ronda de pósters con Roxana Dinu que puso color y diversidad temática a la sesión.
El bloque de comunicaciones fue, como corresponde, una carrera de fondo en múltiples pistas: desde el valor de las revistas diamante (cuya solidez a veces se asemeja más al talco) hasta los editores invitados, pasando por la ética editorial, la perspectiva de género o los predadores que acechan en el mundo académico.
La tarde del jueves fue tecnológica y ambiciosa: la inteligencia artificial protagonizó una sesión que mezcló fascinación, preocupación y algo de escepticismo, y donde surgieron reflexiones sobre el plagio, personalidad editorial, procesos automatizados e intervenciones muy apasionadas. A la par, se discutió el papel de los repositorios, los preprints, las políticas de acceso abierto (y sus precios), y cómo profesionalizar una tarea muchas veces asumida por amor al arte académico.
Para cerrar el jueves, se habló de marketing científico (sí, existe), de redes sociales que quieren ser algo más que escaparates y de métricas que van de lo tradicional a lo alternativo, en un intento por saber si estamos midiendo bien lo que importa (y si lo que importa puede medirse). También se abordó el enigma de la calidad: ¿cómo se mide?, ¿quién la certifica?, ¿es el comité editorial el auténtico motor de la excelencia? (spoiler: probablemente sí).
El viernes arrancó con espíritu institucional: el ISSN celebró sus 50 años con Gaëlle Bequet, y luego vino una tríada de intervenciones sobre identidad, confianza y plataformas de evaluación (Orcid, Dialnet, Overton…) que recordaron que los datos, bien usados, pueden ser nuestros aliados.
Hubo también lugar para una mirada crítica a las menciones en medios, las políticas públicas y la apertura de metadatos. Y como no podría faltar, se volvió a hablar de depredadores, ciencia abierta y calidad, en un cierre que combinó diagnóstico y esperanza.
La última sesión (sí aún quedaban fuerzas) trajo de nuevo la inteligencia artificial, esta vez con todo ético y prospectivo. Carlos Lopezosa nos planteó los desafíos y las oportunidades de una IA que, lo queramos o no, ya está aquí para quedarse.
El broche final vino con cifras y cálculos: Vicente Guerrero-Bote y Félix de Moya pusieron números sobre la mesa, desentrañando el valor financiero de las revistas. Nos hemos encontrado que los editores somos mendigos sobre un trono de oro. Yo estoy en contra del APC, pero me acabo de dar cuenta de una cosa, que el APC nos sirve para estimar el valor del resto.
Y como en toda película, hubo premios: tres pósters destacados pusieron el colofón a un congreso que fue, a partes iguales, reflexivo, propositivo y lleno de conversaciones pendientes. Qué deciros de las cenas, el miércoles disfrutamos de la comida tradicional de la tierra en el Ginkgo, lugar efímero pues es posible que en un mes cierre. Y ayer jueves disfrutamos de una de las joyas de la Universidad de Granada, el Carmen de la Victoria, las mejores vistas de Granada, un jardín árabe, la buena compañía y comida abundante. Sólo quiero que se lleven una idea subliminal del CRECS Granada, lo mejor del congreso fue el jamón… que era de Huelva…
Rafael Repiso
Granada, 9 de mayo de 2025